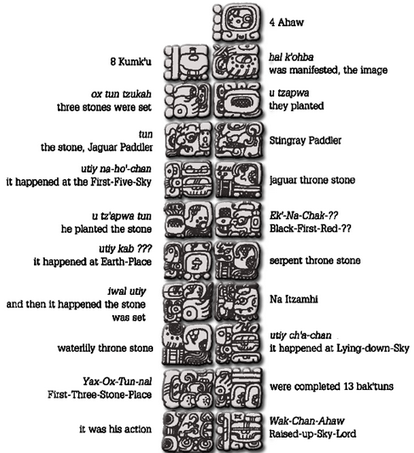
NORMAS PARA LA
TRANSCRIPCIÓN Y
TRANSLITERACIÓN DE TEXTOS
MAYAS
En este manual emplearemos en la transcripción
de textos glíficos las siguientes normas:
(1) Las transcripciones se representan en
negrita.
(2) Los logogramas se escriben en
MAYÚSCULAS EN NEGRITA.
(3) Los signos silábicos (silabogramas) se
escriben con minúsculas en negrita.
(4) Los signos individuales dentro de un bloque
glífico van separados mediante guiones.
(5) Los signos de interrogación se emplean de la
forma que sigue:
(a) Dentro de un bloque glífico,
separados entre guiones para indicar
que la lectura de un signo es
desconocida.
(b) Aislados cuando se pretende señalar
que la lectura del bloque completo es
desconocida.
(c) Inmediatamente después de un
logograma o silabograma, cuando la
lectura de éstos no está totalmente
comprobada, o bien es incierta o
cuestionable.
(6) Los fonemas reconstruidos (analizados),
como son los fonemas que han sufrido elipsis
fonémica, las fricativas glotales (/h/), las
paradas glotales (’) y las vocales largas o
cualquier otro tipo de núcleo vocálico
complejo, no debe representarse en esta etapa
del proceso de transcripción. Esta forma de
proceder se extiende asimismo a loslogogramas, que deben representarse en su
forma más simple. Este convenio de
transcripción se conoce como transcripción
plana, en el sentido de que se excluyen los
fonemas reconstruidos, puesto que se
considera que no son inherentes a los signos,
si no que vienen indicados por medio de las
reglas de disarmonía
En cuanto a la transliteración de los textos
mayas, aplicaremos las siguientes normas:
(1) Las transliteraciones se escriben en itálica.
(2) Las vocales largas y las glotales que se
derivan de la aplicación de las reglas de
disarmonía no van [entre corchetes].
(3) Los fonemas reconstruidos, basados en
argumentos internos, paleográficos o
históricos se representan [entre corchetes].
De esta forma, lo que obtenemos es una
transliteración lata, que incluye fonemas
reconstruidos basándose en argumentos
internos, paleográficos o históricos, en
contraposición a una transliteración plana,
que los excluye.
Hay varias formas posibles de analizar los textos
lingüísticamente. Las dos más comunes, el
análisis morfológico y el análisis gramatical–reciben estos nombres a falta de términos más
apropiados– se detallan en la página 69. En la
primera etapa del análisis lingüístico se señalan
los distintos elementos morfológicos mediante
guiones; el morfema cero se representa con el
signo Ø. En la siguiente etapa del análisis se
proporciona una descripción gramatical de los
distintos elementos, para lo cual existen diversos
procedimientos metodológicos, de manera que,
en el caso de las publicaciones, la elección de
uno determinado suele hacerla el editor.
En
nuestro caso empleamos minúsculas para las
glosas23 y MAYÚSCULAS para los términos
lingüísticos.A continuación mostramos un ejemplo que
pretende ilustrar el mecanismo que acabamos de
describir (1= transcripción; 2= transliteración; 3=
análisis morfológico; 4= análisis gramatical):
1. na-wa-ja
2. na[h]waj
3. na[h]w-aj-Ø
4. adornar [-PAS.COM]-TEM-3SA24
A la hora de traducir los textos mayas debe
tenerse en cuenta que existen diferentes formas
de interpretar algunas palabras y oraciones. Es
muy frecuente encontrar que ciertos textos han
sido traducidos (o, con mayor propiedad,
glosados) con bastante rigidez, glosando las
oraciones palabra por palabra, lo que no
constituye, per se, una traducción real. Esta
forma de proceder es en sí misma un método para
mostrar la estructura de la oración en la lengua
original, en contraposición a la que presenta en
la lengua a la cual se está traduciendo.
El proceso de traducción literal puede dividirse
en diferentes etapas con diferentes versiones de la
traducción, que pueden ser más o menos estrictas.
Teniendo en cuenta que el significado literal de
una palabra o de una oración puede ser diferente
en las dos lenguas, el concepto original debería
estar presente en, al menos, una de las etapas del
proceso de traducción. Así, en el ejemplo anterior
la expresión na[h]waj se glosa como “adornar”,
pero una traducción literal contextualizada podría
ser, por ejemplo, “engalanar” (una pareja en una
ceremonia nupcial) o “ataviar” (un cautivo con
una indumentaria deshonrosa).
En el ejemplo de la página 69 la expresión “se
extinguió el aliento de la flor blanca” se emplea
como una metáfora, o eufemismo, para indicar“él murió”. Para llegar a proporcionar una
traducción libre como ésta, es necesario
comprender las especificidades culturales del
idioma que se está traduciendo, de manera que
sea razonable “saltarse” los matices que presenta
la expresión original. En relación con la
traducción de los nombres y títulos mayas, hemos
decidido no traducirlos, o hacerlo únicamente con
los títulos que conocemos con seguridad, pues
consideramos que los conceptos que representan
estos títulos no se pueden traducir en nuestro
idioma con una simple palabra (de hecho, se
podría escribir mucho acerca de cada concepto
para intentar aclarar el significado concreto de
cada título).
Modus operandi:
1. Selección del texto.
2. Transcripción
a. No se indican los fonemas reconstruidos.
b. Se emplean minúsculas en negrita para
los signos silábicos.
c. Se usan MAYÚSCULAS EN
NEGRITA para los logogramas.
3. Transliteración del texto
a. En itálica.
b. Todos los fonemas reconstruidos (salvo
los que provienen de las reglas de
disarmonía) van [entre corchetes].
4. Análisis del texto
a. Se separan los morfemas mediante
guiones.
b. Se indican los distintos elementos
gramaticales.
5. Traducción del texto, en varias etapas.
Una vez terminado el proceso, debe volverse al
texto original en jeroglífico y, siguiendo estos
mismos pasos, comprenderlo. Eventualmente
deberá llegarse a un punto en el que es posible
volver al texto original y entenderlo sin depender
de nuestra propia gramática.